Van Gogh en la puerta de abordaje:
la paradoja de Arles.
Cuando espera todavía en la puerta de abordaje número 14-B del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, con los brazos cruzados sobre el pecho y la pequeña mochila cobijada entre las piernas, el hombre, el viajero, se dedica más bien a divagar perdiendo el tiempo. Allí, dentro de su cabeza, sucede un recorrido entreverado de palabras e imágenes. Presente de indicativo: el hombre viaja hacia su país de origen y, al mismo tiempo, camina recordando, imaginando los pequeños rincones de su ciudad natal corregidos una y otra vez en su memoria y próximos a ser vividos en la realidad física de unas pequeñas vacaciones. Es justo en ese momento, cuando la vista está casi nublada y el viajante se deja perder entre sus pensamientos y los territorios de su remembranza, que viene un hombre y le roba sin más el puesto de la fila.
El viajante no se inmuta pero en lugar del blanco de su mente, lugar común oportuno para el caso, la tela nublada que le cubre los ojos se hace apenas roja, anaranjada. El viajero haciendo cola en la fila de abordaje ve frente a sí el cabello rojo del hombre que acaba de colarse y se deja perder, pensando mientras mira hacia adelante. Hasta ese momento todo parece guardar sus proporciones pero, de pronto, el hombre de cabello rojo se gira y nuestro viajante cree ver, destello que lo despierta de su letargo reflexivo, el rostro conocido del pintor neerlandés icono del impresionismo. Casi parpadeando de forma exagerada, nuestro viajante y personaje saca las gafas y restriega las pupilas, comprobando. No puede ser dice, es idéntico a Vincent Van Gogh y desvía su pensamiento por otros derroteros.
La paradoja de Arles, cuatro años antes que la fila de abordaje: el viajero, apenas adolescente, camina por las calles de una pequeña población del sur de Francia, en la antigua demarcación de Provenza. Aunque los vestigios romanos, como el anfiteatro donde ahora se lidian corridas de toros, sean lo que más impresiona a cualquier turista que visita por primera vez Arles, dice una guía de viajes sobre el lugar, el otro gran reclamo de la ciudad es la Ruta Van Gogh. Nuestro viajero se desplaza lentamente, buscando sin embargo, con desesperación, la imagen impresa en su cabeza, la escenografía reconocida en la distancia del origen, la imagen previa ya concebida sobre su viaje desde antes de iniciar el trayecto: la forma simplificada de la litografía que, reproduciendo a su vez los trazos originales del pintor, construye una idea sobre el territorio visitado.
Al acercarse a la Plaza del Forum de Arles, el viajero encuentra todos los elementos en su sitio. No hay una confrontación de su imagen previa con la realidad que experimentará en el destino. Todo corresponde y él, siente alivio, se anima, se entusiasma, pide un tarro de cerveza y se sienta en la terraza de El café de Arles, a contemplar el paisaje inmaculado del rincón tantas veces visitado desde el extranjero. Los turistas, se ha dicho ya, son consumidores de imágenes más que de lugares. Nuestro visitante está sentado en una imagen, no en un lugar verdadero.
Nuestro visitante bebe una cerveza aposentado en una noche cerrada de luz amarilla frente a un local que ilumina la calle. El viajero observa la Plaza del Forum de Arles, bajo un oscuro y estrellado cielo de 1888. Cabría entonces aquí una pregunta pertinente y sencilla, ¿cómo lo hace, cómo lo consigue?
A principios de los años noventa, el famoso café fue adquirido por unos nuevos propietarios, los recién llegados optaron por proyectar la transformación del local. No se trataba de cualquier sitio, era, a fin de cuentas y sin lugar a dudas, el mismo café que Van Gogh había inmortalizado casi un siglo antes en uno de sus más famosos cuadros. La decisión principal fue motivada por la imagen previa, los propietarios del café pintaron de amarillo intenso su fachada con el fin de evocar la obra del pintor neerlandés. Así, cada turista que llegara a pasear por las calles de Arles podría encontrar, sin dificultades, el lugar “intacto” que hacía muchos años había sido inmortalizado por la mirada de un creador excéntrico y de fama mundial.
La paradoja de Arles, dice el doctor Antonio Donaire, es una constante del turismo contemporáneo. Lo que compite entre sí no son los lugares turísticos sino la imagen que se tiene de ellos. Muchos de los destinos turísticos más importantes terminan volviéndose prisioneros de sus propias imágenes en un esfuerzo por adecuar la realidad a sus capturas. La visita de la ficción que mitifica el espacio aunque termine suplantándolo y creando, sin más, un parque temático, un espacio de confort para el viajante, un decantado disneylandia. El tour de las estrellas; Macondo en lugar de Aracataca, Balbec en lugar de Cabourg; intercambio del Laffayette, Mississipi por un impronunciable Yoknapatawpha.
Pasadas más de dieciséis horas entre filas, aviones y aeropuertos, nuestro viajero, de vuelta en el presente, camina al fin por los andadores de su ciudad natal, visitada ahora como lugar de vacaciones. Un malecón que se le desdobla delante como tantas veces. Camina contento, secándose el sudor de la frente con un pañuelo blanco. Sin embargo, la imagen previa sobre el sitio, construida desde la nostalgia, lo obliga ahora a mantener vivo el dibujo del recuerdo por encima de la realidad que le cruza por delante. En su primer paseo después de casi tres años sin mirar ese sitio tantas veces recordado, nuestro viajero se descubre, con espanto, inmóvil mirando de nuevo los recuerdos cautivos de su constante nostalgia del origen, de la absoluta fatiga del desplazamiento. O lo que es lo mismo (presente de indicativo) se descubre extrañando que extrañaba, desde la lejanía continental de su exilio voluntario, extrañar el lugar que ahora vive, no en la postal mitificada que regala la ficción del territorio, sino en la experiencia desbordante de lo real en su trayecto de regreso a la casa.
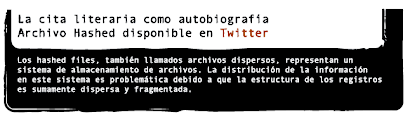

No hay comentarios:
Publicar un comentario