Deriva mazatleca;
o vacacionar dentro de casa.Contrario a las reglas que la definen, la deriva comienza esta vez antes de la caminata. Comienza con dos imágenes de gran potencia individual. La primera habita la memoria casi desde la infancia. Practicada más de una vez con una vieja cámara de vídeo Hi8 que me prestaba una de mis tías. La segunda, pensada antes y alimentada años después por los azares combinatorios de la imaginación, con la lectura de un libro de Octavio Paz que a su vez me hace pensar en un libro de Mario Levrero. La primera imagen es un simple recorrido de la vista, lento y extendido. El ojo mira, repasa, curiosea de un lado a otro por una estantería. Es una estantería vieja y a la vez renovada. Es mi propia estantería, la de la habitación que, a pesar de los años, sigo teniendo en la casa de mi madre. La segunda imagen es una caminata. Pero no se trata de un paseo recreativo y gozoso, es una caminata desconcertante. Un hombre elige su camino pero al mismo tiempo, vuelve a su hogar luego de una ausencia prolongada y, a pesar de encontrar en el espacio de la ciudad las cosas dispuestas de la misma forma que han estado siempre, siente un desconcierto que lo confronta. Todos los elementos colocados ordenadamente, en su sitio justo, y él no puede evitar sentir que todo alrededor es distinto. Que, sin que él pueda verlo, por que aquellas construcciones y aquellas formas permanecen estáticas ante su mirada, todo se cae a pedazos y se transforma en un caos absoluto. La realidad o la memoria, mudando su domicilio.
Ambas imágenes, en principio, parecen no guardar una relación de afinidad, ni entre ellas, ni con mi conciencia lúcida, sin embargo, aparece el paseo que estimula siempre la imaginación y las elucubraciones. Voy de vacaciones a mi casa. Una frase que dicha así no consigue coherencia. Se entiende incluso como una contradicción casi obvia. Un vacacionista, podemos creer, se desplaza, viaja, potencia su libertad y busca un sitio distinto al cotidiano para vaciarse de lo comunes arrebatos de la vida de a diario. Aunque no sea una condición absoluta, aunque haya a veces numerosos impedimentos para emprender esa huída (económicos, familiares, políticos, de salud), confiamos en que la vacaciones implican la salida de casa. No por nada otras palabras relacionadas provienen de la misma familia, vacare: vagabundo, vacuo, vacante; vacaciones. Paseo entonces como hago y escribo habitualmente, pero esta vez, lo hago por casa. Lo hago por esa casa en la que tengo una habitación a pesar de haberme ido hace diez años, y lo hago también por la ciudad en la que habita esa casa y en la que habita mi madre y mi acta de nacimiento. Soy un vagabundo que, ocioso, libre por un pequeño lapso de tiempo, desembarazado de sus obligaciones, deriva sintiendo que restituye para sí mismo el paraíso perdido.
La deriva es un paseo que trata de oponerse a las nociones clásicas de caminata y viaje. El fin es reconocer los efectos de la llamada psicogeografía. En la deriva una o varias personas se abandonan renunciando durante un tiempo a los motivos habituales para desplazarse: trabajo, escuela, casa; destino fijo. En su lugar el que pasea se deja llevar por las demandas del terreno. Va a la deriva tomando trayectos aleatorios que responden sólo a sus impulsos y a los estímulos que el territorio va desdoblándole delante. El ejercicio fue planteado en sus inicios por el filósofo francés Guy Debord y la organización artística la Internacional Situacionista, su objetivo era establecer una reflexión sobre las formas de ver y experimentar la vida urbana. Algo que hoy, cargado de su frivolidad pertinente, podría acercarse más al turismo experimental1. Pero, ¿cómo es que mis vacaciones por casa se convierten sin más en una auténtica deriva? Paseo de pronto, luego de años de ausencia por los pequeños recovecos de mi casa. Voy andando, derivando sin rumbo definido por los caminos que me dicta mi casa. El patio en el fondo con el ficus crecido haciendo sombra. El piso rojo ladrillo que pintaba en los veranos. La escalera con las manchas del que baja corriendo y se apoya en el muro próximo al descanso. Luego el pasillo, la salita de tele en la que duermo más de la mitad de las noches y al final la habitación de la infancia. Los mismos muebles, la ropa abandonada, todavía en pilas dentro del armario. Y allí las dos imágenes iniciales que son una sola imagen que invoca la deriva.
Derivo por la estantería de mi vieja habitación como si los años no hubieran pasado y a pesar de esa exacta pulcritud, de ese tiempo detenido allí, mi condición vacacionista se reitera, se hace latente, se me repite cada vez que los estímulos de mi deriva me hacen experimentar sentimientos, sensaciones. Algunas son físicas: estornudo por el polvo o escucho tronar una rodilla cuando me agacho a las repisas más bajas. Otras, las más, son sentimentales: los recuerdos asaltan la memoria y picotean incluso los lagrimales. Es entonces que me pierdo, totalmente, en un paraje ya desconocido, a pesar de que, como el caminante del libro de Paz y de Levrero, soy conciente de que nada se ha movido en años pero a la vez siento como todo es radicalmente distinto y diferente. Los dedos escarban y voy encontrando los títulos más adolescentes. Luego paseo por muchos que dejé sin leer por que al final no eran aptos para mis amorfos hábitos de lectura. Entonces me encuentro sin enlaces previos o dilatadas transiciones escogiendo el camino de Galta. Convencido de que había yo ido por ese paraje alguna vez, pero seguro de no haber abierto nunca esa página de la antología azul de Octavio Paz que, en un arrebato de sabiduría, hice comprarme a mi tía, la de la cámara, cuando tenía quince o dieciséis años.
Entonces decido que lo mejor será escoger el camino de Galta, recorrerlo de nuevo… Pienso que, precisamente al comenzar la caminata, tampoco sabía adónde iba ni me preocupaba saberlo. No me hacía preguntas: caminaba, nada más caminaba, sin rumbo fijo. Iba al encuentro… ¿de qué iba al encuentro? Entonces no lo sabía y no lo sé ahora2. Perderme derivando por ese paraje desconocido, como si Galta y como si mi estantería fueran un mismo territorio lejano, me produce una sensación muy extraña. Como un arrebato exageradamente rápido. Como esas veces en las que uno se despierta de repente y no está en su habitación si no en otra cama, y siente un absoluto desconcierto. Pero no es un desconcierto fantástico, no. Uno sabe perfectamente por que no está durmiendo en su cama. Se fue de viaje, fue invitado a pernoctar en otro sitio. Visitó a alguien y se hizo tarde. La noche cayó de sorpresa y como la fiesta se alargó más de la cuenta no hubo manera de volver hasta casa. Lo que sea. Uno sabe por qué ha aparecido en esa cama, pero en el instante justo en que se ha despertado no lo sabe. Caer en cuenta del cambio que ha sufrido la rutina toma sólo unos segundos, pero esos segundos, son una confusión de grandes proporciones, una congoja insuperable, y la mente y el cuerpo y la realidad, derivan, se pierden, no encuentran la dirección fijada previamente y aquello se vuelve, sin saberlo, un viaje interminable, unas vacaciones permanentes, pero en casa. Una evidencia del ensueño que es a veces volver de nuevo al lugar del que se ha partido. Como si todo siguiera intacto, dispuesto en su sitio antes fijado, pero siempre, irremediable condición, absolutamente distinto que antes. La realidad y la memoria, mudando su domicilio.
1 Nueva aproximación al turismo en la que los viajeros no visitan los habituales lugares turísticos, o si lo hacen, modifican su trayecto dejando que sea el azar o el capricho lo que los guíe. El concepto fue desarrollado por Joel Henry, director del Laboratorio de Turismo Experimental en 1990 y puesto en práctica por Lonely Planet en 2005.
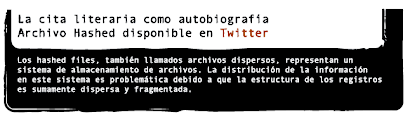

No hay comentarios:
Publicar un comentario